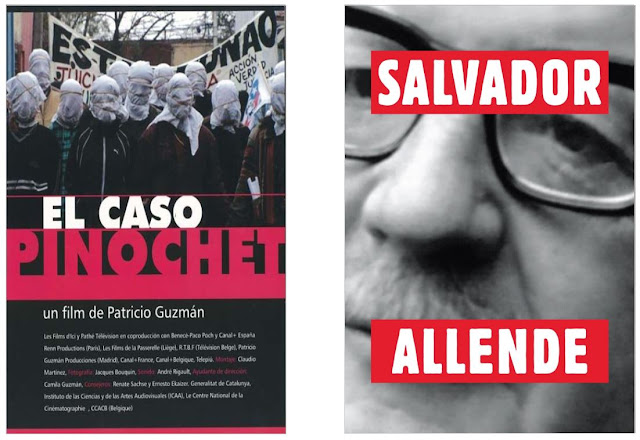Érase una vez un hombre tan insultantemente rico hecho a sí mismo -ya saben, ese arquetipo masculino del self made -término acuñado en Estados Unidos a mediados del XIX- que su único hijo, en lugar de pedir una pelota para jugar al fútbol en el exclusivo patio de su exclusivo cole donde desollarse las rodillas junto a sus exclusivos amiguitos, llegó a pedir a su progenitor que le regalara el castillo de Windsor y el museo de Louvre. Así. Del tirón. Como el que pide un cola cao y una galleta María. Qué culpa tenía el chiquillo si era un abrir la boca y tener a Aladino y su lámpara mágica bailando en su dedo meñique.
Lo que sí le regaló unos añitos más tarde tras ser expulsado de Harvard fue un periódico, el San Francisco Examiner, que su millonario y congresista padre había aceptado como pago previo a una apuesta.
Ese niño era William Randolph Hearst. Tenía entonces 23 años, 1886 para que se ubiquen, y el muchacho lo petó saltándose a la torera todos los códigos de ética periodística como veracidad, rigor, imparcialidad, equidad o responsabilidad pública que llevan a todo profesional que se precie a dormir con la conciencia tranquila por las noches. El San Francisco Examiner fue el pistoletazo de salida para una carrera empresarial de cuidaíto que vienen curvas a base de editoriales, reportajes y fotografías donde la verdad importaba poco y el sensacionalismo lo ocupaba todo con el único objetivo de que se vendiera como rosquillas parar ganar mucho, mucho, mucho dinerito. Tanto que generó pingües beneficios a su joven propietario alimentando ese tipo de ambición desmedida donde los límites se difuminan en una línea prácticamente invisible que le arrastran, para ir haciendo boca, a comprar periódicos como el que come pipas una tediosa tarde de domingo.
Permítanme que les traiga a modo de ejemplo un episodio que históricamente nos pilla emocionalmente cerca. Convencido de que desde la atalaya de su imperio periodístico lo mismo podía deponer o alzar a un presidente que provocar una guerra. Acostumbrado a afirmar, “el poder de un periódico es la mayor fuerza dentro de cualquier civilización”. Vocero de sus principios y, como decía Groucho Marx, “…y si no le gustan tengo otros”. Partidario de la doctrina creada y enraizada en Estados Unidos a mediados del XIX, el Destino Manifiesto -que por resumirla en una frase breve sentencia que Estados Unidos tiene como misión y destino el defender y promover la democracia de un lado a otro del mundo. O como afirmaba el presidente Lincoln, “Estados Unidos es la última y mejor esperanza sobre la faz de la tierra”- William Randolph Hearst, precipitó sin escrúpulo alguno la declaración de guerra de su gobierno contra España desde las páginas de sus diarios.
Así, cuando el acorazado norteamericano Maine de visita rutinaria a Cuba explota en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898 por razones que aún hoy se creen fortuitas causando la muerte de doscientos sesenta y seis de los trescientos cincuenta y cuatro hombres que conformaban la tripulación, la marina estadounidense abre una investigación que concluye la inexistencia de sabotaje en favor de un posible accidente dentro del acorazado. El gobierno norteamericano por su parte no cuestiona el informe interno ni tiene en mente provocar un conflicto contra España. Hearst sin embargo lo tiene claro, recuerden su lema “I make news”. Publica en sus periódicos sin rubor alguno que en opinión de los oficiales de la armada, a los que ni había entrevistado ni contrastado la noticia, la explosión ha sido provocada por una mina española. Posteriormente envía a la isla a uno de sus dibujantes, Frederick Remington, quien una vez allí y comprobado que todo está en calma, que no hay más noticia que dar, reporta, “todo en calma. No habrá guerra. Regreso” a lo que Hearst le contesta, “usted facilite las ilustraciones que yo pondré la guerra”. Dicho y hecho. Sus lectores asistirán a tremendas crueldades de los españoles en la isla, batallas inexistentes, entrevistas falsas.
Aquello fue como afirmó Pulitzer “una guerra perfecta con la cual se puede mantener despierto el interés de los lectores”. ¿Les parece pertinente hablar de fake news, tan de moda el palabro en estos tiempos que corren, o de noticias falsas que queda igual de chulo y se entiende divinamente? ¿Les suena?
¡ESPAÑA CULPABLE!
EL MAINE DESTRUIDO POR UNA MINA FLOTANTE
EL MAINE PARTIDO EN DOS POR UNA MINA ESPAÑOLA
¡ESPAÑA TRAIDORA!
¡EXTRA! ¡EXTRA!
TORPEDO ESPAÑOL HUNDE BUQUE NORTEAMERICANO EN LA HABANA
¡EXTRA! ¡EXTRA!
Caso omiso. Hearst se salió con la suya. El gobierno norteamericano exige al español que abandone la isla que, como saben, estaba en guerra con Cuba desde 1895. España rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Los titulares de los periódicos sensacionalistas cada vez más grandes, más escandalosos, más belicosos. El 25 de abril Estados Unidos declara la guerra a España. Ataque de la armada norteamericana contra la flota española en Filipinas. Adiós Cuba. Adiós Filipinas. Adiós Puerto Rico. Adiós canal de Panamá. Adiós. Adiós.
Pulitzer y Hearst. Hearst y Pulitzer. Sí, el mismo. El que da nombre a los prestigiosos premios Pulitzer. Dueños y señores de las dos cadenas de periódicos más poderosas de los Estados Unidos de América. En pugna constante para ver quién vendía mayor cantidad de diarios llevando a sus páginas el crimen más espeluznante, el adulterio más inaudito, el escándalo político más sobresaliente, la portada más seductora, el tamaño de letra más grande posible, las fotos más espectaculares, la seudociencia más verdadera al grito de ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Hasta un terremoto en Boston que nunca aconteció fue portada de sus diarios durante días. Sin rubor alguno porque “I make news”, o lo que es lo mismo, “yo no doy noticias, las fabrico”. Vender. Vender. Vender. Ganar. Ganar. Ganar. Y La opinión pública consumiendo. Sin filtros. Deglutiendo sin cuestionar intelectualmente lo que leen mientras quienes ya sabemos siguen engordando los bolsillos. Aquí la abuela de más de uno de ustedes exclamará, “Pues como ahora que abres un periódico o ves la tele y no hay más que basura, ¿no? Eso ya que cada uno si me permiten lo hable con su abuela.
Propietario de veintiocho periódicos, dieciocho revistas como Harper´s Bazar o Cosmopolitan, que a buen seguro les suenan, llegó a tener en los años 30 más de veinte millones de lectores diarios. Productoras de cine, emisoras de radio varias. Empresas editoriales. Publicista. Político. Gran inversor en arte que a veces ni se desembalaba. Magnate. El gran magnate de la prensa sensacionalista y los medios estadounidenses, obsesionado con el poder que montó un imperio al que no le tosía una mosca desde finales del XIX, primeras décadas del XX. El primero en demostrar que la prensa puede ser un temible cuarto poder. William Hearst. El rey de la manipulación informativa con el único fin de amasar una fortuna sin que sus intereses económicos y políticos sufrieran el más leve rasguño. Propietario de extensas propiedades en su país y en México, que cuando llegó la revolución al país vecino se le pusieron los pelos como escarpias mientras activaba sus hilos de poder para descabezarla no le fueran a incautar medio acre de tierra.
Xenófobo. Anticomunista. Pronazi declarado que regaló páginas y páginas de sus periódicos para favorecer a Hitler. Y cuando le pareció oportuno, cansado de tanto trasiego, se retiró a su colosal mansión, San Simeón, construida sobre el irrisorio terreno de trescientos kilómetros cuadrados donde para rellenarlo mandó, además, construir tres suntuosas casas de huéspedes, jardines para aburrirse. Piscinas y fuentes para ahogarse y refrescarse y volverse a ahogar unas cuantas veces. Cuarenta y dos cuartos de baño en caso de un apretón agudo, sin olvidar el zoo más grande del mundo desde donde siguió dirigiendo su imperio y a su amante, la actriz Marion Davis. Desde la mansión quiero decir. El zoo era para las visitas pelotas y agradecidas.
Érase una vez un niño talentoso y precoz nacido en Wisconsin que se subió por primera vez a un escenario con apenas tres años. Toca el piano. Pinta. Con diez dirige y protagoniza su primera obra de teatro, El extraño caso de doctor Jekyll y Mister Hyde. Con diecisiete debuta en Broadway. Antes de cumplir los veintidós dirige varias producciones teatrales, además de fundar la compañía de teatro Mercury Theatre. Un año más tarde, en 1938, y junto a varios actores de su compañía, representa en la radio –recuerden que aún no existía la televisión por lo que los seriales radiofónicos eran muy populares- la obra de H.G. Wells, La guerra de los mundos con la que conmociona a un país que escucha y cree que una invasión extraterrestre está aconteciendo, causando tal terror que más de un oyente termina suicidándose. Una emisión que lo catapulta a la fama de tal modo que RKO le firma un contrato para tres películas en Hollywood dándole libertad tanto en el guión, como en la elección del equipo de rodaje o en la de reparto. Libertad absoluta a un muchacho que nunca había cogido una cámara para dirigir.
Actor. Director. Guionista. Productor. Locutor de radio. Nombrado en 2002 por el British Film Institute el mejor director de la historia del cine. Sed de mal. El tercer hombre. El proceso. El cuarto mandamiento. La dama de Shangai. Otelo. Macbeth. Campanas a medianoche. Ciudadano Kane, su soberbia ópera prima. La cinta considerada por muchos de la industria y de la crítica cinematográfica la mejor película de la historia del cine, no muy bien recibida sin embargo tras su estreno.
Orson Welles. El gran director que cree firmemente que es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta.
Rodeado del mejor equipo técnico que pudiera tener. Los mejores actores y actrices que Welles consideró. Al magnífico Herman Mankiewicz, Mank para los amigos, con quien escribe el guión, quien además tiene hilo directo con la mansión de Hearst, San Simeón, y con su amante, la actriz Marion Davis con la que Mank vive largas noches de alcohol y confidencias hasta el amanecer y que no desperdició para el guión. Orson Welles se estrena en la meca del cine como director con su inconmensurable Ciudadano Kane donde él como protagonista interpreta al multimillonario Charles Foster Kane, personaje que traiciona sus propios principios mediáticos cuando el dinero comienza a entrar como un tsunami. Propietario de emisoras de radio. Revistas. Periódicos. Fábricas de papel. Dos sindicatos. Líneas de navegación, además de una colección de arte no siempre desembalada en su majestuosa mansión de Xanadú. En resumen, el trasunto del magnate de los medios Willian Randolplh Hearst.
Estrenada en Nueva York el 1 de mayo de 1941. Una duración de ciento diecinueve minutos. Música de Bernard Hermann. Un reparto excelente capitaneado por él mismo y un Joseph Cotten inolvidable. Con nueve nominaciones a los Óscars, de las que se llevará al de mejor guión, expone magistralmente la estrecha relación entre los medios y el poder político mientras el lector vive ensimismado, manipulado y entretenido como una marioneta, ajeno a lo realmente importante de la sociedad en la que vive. La ambición desmedida de poder que lleva a comportamientos despreciables. Cuanto más poder tiene, más rico es, más despótico y violento se vuelve a la par que la vejez y la soledad le invaden irremisiblemente. La vejez, “la única enfermedad de la que uno no tiene prisa en curarse”, afirma Jedediah Leland (Joseph Cotten) en un momento determinado de la película. Una descarada crítica al capitalismo. Una revolución visual y temática.
La realización de Ciudadano Kane se nutre de su director favorito John Ford del que estudió sus películas al detalle una y otra vez. De lo absorbido del cine soviético. Del expresionismo alemán. Y es que Orson Welles muestra en la película un estilo visual inédito hasta el momento, con una narrativa cinematográfica impecable. Un uso de la técnica sobresaliente donde los flashback van ubicando al espectador en la historia en una mezcla de géneros, cámaras, luces, sombras y enfoques dignos de estudio.
Fácil imaginar que William Hearst precisó únicamente del primer minuto de metraje en la gran pantalla para que le hirviera la sangre hasta el extremo ante la caricatura de sí mismo que tenía delante. Escuchar a un viejo y moribundo Kane pronunciar, con el público al otro lado de la pantalla como único testigo, la misteriosa palabra Rosebud mientras rodaba de su mano una bola de nieve justo antes de que una enfermera entrara en la enorme y solitaria estancia, debió dejarlo violeta de ira. Rosebud, el apodo que solo su amante y él conocían. La confidencia una de las largas noches de fiesta y alcohol que Marion Davis le había hecho a Mank. La palabra con la que Hearst nombraba a su clítoris. Rosebud, capullo de rosa.
Ya había intentado frenar su estreno sin haberla visto, y prohibido a todos sus medios que hablaran de la película. Pero aquello debió desbordar la indignación.
Si Hearst afirmaba lindezas como “Si no pasa nada, tendremos que hacer algo para remediarlo: inventar la realidad”. “Ponga usted las fotos que yo pondré la guerra”. “Dadme una portada con una mujer guapa, un perro o un bebé y os daré una revista que vende”. “Yo lo único que hago en mis periódicos es insertar noticias en los huecos que deja la publicidad”… Kane no se queda a la zaga. “Si no hubiese sido tan rico, hubiera sido un gran hombre”. “Si el titular es grande, la noticia se convierte en sensacional”. “Yo no sé dirigir un periódico. Hago lo que se me ocurre”. Como ven, la ética brillando por su ausencia y la degradación moral campando libre como el viento.
En 1946, Orson Welles tendrá que trasladarse a Europa bajo la acusación de ser comunista, como sucedió con tantos otros en Hollywood y, por ende, enemigo de los Estados Unidos de América, lo que le obligará a trabajar como actor para poder financiarse sus producciones. No regresará a Hollywood hasta 1958 para rodar Touch of Evil, (Sed de Mal), pero esa es otra historia de la que quizás hablemos otro día.