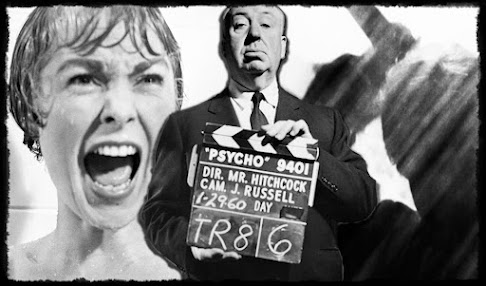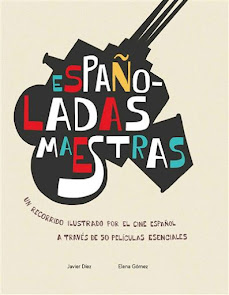Título original: The man with the golden arm. Dirección: Otto Preminger. País: USA. Año: 1955. Duración: 119 min. Género: Drama.
Guión: Walter Newman, Lewis Meltzer (basado en una novela de Nelson Algren). Fotografía: Sam Leavitt. Música: Elmer Bernstein. Títulos de crédito: Saul Bass. Montaje: Louis R. Loeffler. Producción: Otto Preminger.
3 nominaciones a los Oscars 1955 (incluido Mejor Actor). Nominada a Mejor Película en los Premios BAFTA 1956. Mejor Película para la National Board of Review 1955.
Fecha del estreno: 21 Agosto 1967 (Madrid).
Reparto: Frank Sinatra (Frankie Machine), Eleanor Parker (Zosch), Kim Novak (Molly), Arnold Stang (Sparrow), Darren McGavin (Louie Fomorowski), Robert Strauss (Zero Schwiefka), John Conte ("Drunky" John), Doro Merande (Vi), George E. Stone (Sam Markette), George Mathews (Williams), Leonid Kinskey (Dominowski), Emile Meyer (Detective Bednar).
Sinopsis:
Frankie Machine, un hombre con talento musical, sale de la cárcel y, además, consigue dejar la heroína. Su principal problema será encontrar un medio de vida honrado y evitar las drogas y el juego.
Comentarios:
Chicago. Años 50. Aunque los años cincuenta fue una época de paz y tranquilidad, de crecimiento y prosperidad, la guerra de Corea había terminado en 1953, y gracias a la ayuda a Europa, la Guerra Fría y la carrera armamentística, contribuían al proceso socioeconómico de los EEUU, subsistían, sin embargo, amplias zona de pobreza y sufrimiento. El hombre del brazo de oro cuenta la historia de Frankie Machine, un toxicómano enganchado a la heroína y recién salido de prisión que intenta apartarse de la vida poco honesta y rehacerla, al tiempo que lucha desesperadamente para abrirse camino como batería, y así salir del círculo vicioso que le rodea. Frankie divide sus sentimientos entre dos mujeres: su desequilibrada y tóxica esposa, una ex bailarina que ahora permanece postrada en una silla de ruedas, fingiendo una minusvalía para retenerlo y, una bella vecina, a quien conoce en una sala de fiestas, la cual le ayudará a abandonar las drogas. Además, tiene la persecución de su antiguo jefe, que pretende que Frankie vuelva a ejercer de crupier para él como antes de ser encarcelado, y de su camello para que vuelva a consumir heroína. Nos encontramos ante un denso drama humano, puesto sobriamente en escena por Preminger ofreciendo una perfecta y cuidada reproducción de los ambientes modernos de la América de posguerra. Una ambientación del mundo del hampa en la ciudad de los gángsters, compuesta por una mezcla de elegancia y realismo extremo, a modo de testimonio de una época de crisis, rodada en su mayor parte en interiores.
Sí bien puede ser cierto que en algunos momentos, la cinta puede pecar en exceso de dramatismo, aun así, el estilo de cine negro, en cuanto a clima, personajes y filosofía existencial incluida, así como los tonos expresionistas de algunas secuencias, recordemos la antológica y muy dura secuencia del ataque del síndrome de abstinencia de heroína que sufre el protagonista, le otorgan a esta obra, el carácter de clásico. El estreno de la película de Preminger, un director caracterizado por asumir riesgos y alguna que otra polémica, provocó grandes polémicas y tuvo serios problemas de censura en EEUU en la era Eisenhower; siendo estrenada en España con doce años de retraso, lo cual perjudicó a la cinta de cara a su valoración crítica, al sacarla de su contexto histórico. A destacar la soberbia e inquietante banda sonora dominada por el jazz de Elmer Bernstein que acompaña y refuerza a los personajes, y la excelente interpretación de Frank Sinatra, que compone muy notablemente esa figura trágica del tipo eternamente perdedor, un tipo que intenta mejorar y progresar en la vida, pero que le será imposibilitada una y otra vez su reinserción social por presiones y acontecimientos externos a su frágil voluntad.
Una voluntad que consigue despertar la empatía del espectador, a pesar de sus sombras. Sinatra, que venía de ganar un Óscar por su papel en "De aquí a la eternidad (1953)", quiso hacerse con el papel de Machine a toda costa después de leer las apenas sesenta páginas de las que se compone la novela de Nelson Algren en la que está basada, (parece ser que se había pensado inicialmente en Marlon Brando) obteniendo una nueva nominación en la categoría de mejor actor por su rol de Frankie. Con un potente guion y con personajes muy bien dibujados, si bien es cierto que Sinatra es la fuerza, además del guion, en que se sustenta la película, se refuerza secundado por Eleanor Parker en un desgarrado papel melodramático y por la bella Kim Novak, en un rol un tanto convencional, característico de la actriz. Los títulos de cabecera diseñados por Saul Bass, unido a todo ello, hacen que la película sea un excelente alegato contra el consumo de drogas. (Marilyn Rodríguez)
Recomendada.