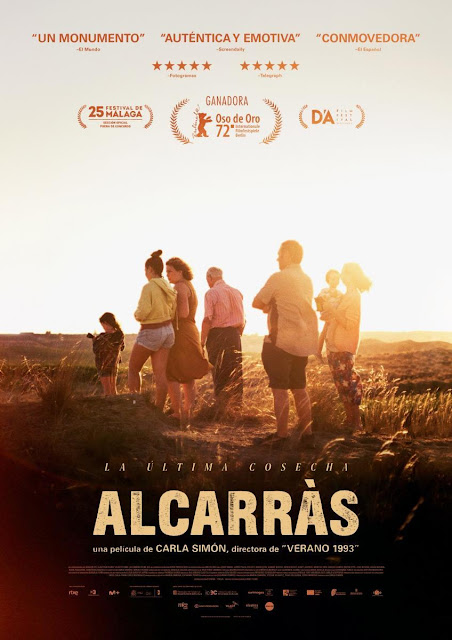Título
original: The Lost Daughter. Dirección: Maggie
Gyllenhaal. País: USA. Año: 2021. Duración: 121 min. Género:
Drama.
Guión: Maggie Gyllenhaal (basado
en una novela de Elena Ferrante). Fotografía:
Hélène Louvart. Montaje: Affonso
Gonçalves. Música: Dickon Hinchliffe.
Producción: Endeavor Content, Faliro
House, Pie Films, Samuel Marshall Productions.
Nominada al Oscar 2021 a
Mejor Guion Adaptado y Mejor Actriz (Olivia Colman). Premio al Mejor Guión en
el Festival de Cine de Venecia 2021. Mejor Película, Mejor Dirección
y Mejor Guion en los Premios Independent Spirit 2021.
Fecha del estreno: 18 Febrero 2022
(España)
Reparto: Olivia Colman, Jessie
Buckley, Ed Harris, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Paul Mescal, Oliver
Jackson-Cohen, Dagmara Dominczyk, Alba Rohrwacher.
Sinopsis:
Sola en unas vacaciones
junto al mar, Leda se ve consumida por una joven madre y su hija mientras las
observa en la playa. Intrigada por su atractiva relación (y por su estridente y
amenazante familia), Leda se siente abrumada por sus propios recuerdos del
terror, la confusión y la intensidad de la maternidad temprana. Un acto
impulsivo lleva a Leda al extraño y ominoso mundo de su propia mente, donde se
ve obligada a enfrentarse a las decisiones poco convencionales que tomó como
madre joven y a sus consecuencias.
Comentarios:
En La madre cruel, poema anónimo del siglo XVII que Shirley Collins convirtió en los años sesenta en una de las más bellas canciones del folk inglés, la hija de un predicador, enamorada del hombre equivocado, mata a sus bebés recién nacidos. Después del crimen, de regreso a casa por el bosque, la joven mujer establece un doloroso diálogo con los niños. Son pequeños fantasmas que ya nunca abandonarán la sombra de la cruel infanticida.
La hija oscura no narra un crimen
doméstico, pero su protagonista, una filóloga de 48 años devota de Auden y
Yeats que pasa sola unas vacaciones en una isla griega, revivirá en su propio
bosque de recuerdos los fantasmas de su compleja y, en sus propias palabras,
“desnaturalizada” maternidad. Adaptación de la novela corta homónima de Elena
Ferrante, La hija oscura está escrita
y dirigida por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal: un gran debut
protagonizado por la actriz británica Olivia Colman, candidata al Oscar y a lo
que le echen.
Gyllenhaal logra tocar
las teclas correctas de un relato durísimo en el que el pasado se precipita
sobre el presente. En una playa, en esa placentera ensoñación del sol y la sal,
la protagonista, sola y huraña, se fija en una madre torpe, distraída y
guapísima interpretada por Dakota Johnson. Un espejo en el que a la
protagonista le gusta mirarse hasta que aflora la culpa (incluso cuando no hay
culpa) y otros oscuros monstruos.
Con una mirada cargada de
sutil sabiduría, Gyllenhaal envuelve su filme de sensaciones y de no demasiadas
palabras, una atmósfera cerrada y tensa, llena de sombras y preguntas, en la
que consigue integrar los flashbacks protagonizados por la actriz Jessie
Buckley, candidata también a un Oscar por dar vida a la protagonista de joven,
una madre de dos niñas que cría a sus hijos junto a su pareja mientras ambos
preparan sus tesis. Sabemos que las hijas tienen ahora 23 y 25 años, que
nacieron cuando la pareja era muy joven y el deseo de la madre quedó
bruscamente truncado por la crianza. Mientras trabaja con su ordenador, la
madre intenta masturbarse, pero sus hijas boicotean su intimidad hasta la
desesperación.
El tono de todos los
actores de La hija oscura roza la
perfección y, con el permiso del veterano Ed Harris y la siempre virtuosa
Colman —una actriz cuya técnica le permite hacer prácticamente lo que sea—,
Jessie Buckley y, sobre todo, Dakota Johnson —dueña de un auténtico imán para
la cámara— destacan en sendos papeles de madres jóvenes y sobrepasadas.
En una de esas secuencias
que explican muchas cosas, el personaje que interpreta Buckley regaña a su hija
mayor, la más absorbente de las dos. La niña reclama atención pegando a la
madre, un gesto bastante habitual en ese pulso que es siempre la crianza y que
cualquier madre con sentido común zanja de un plumazo. La niña no da pena al
espectador, pero tampoco es fácil empatizar del todo con una madre como la que
esta película retrata. La tiranía de los hijos, la maternidad como una losa, el
egoísmo de la madre o el precio de su libertad sobrevuelan La hija oscura, una película cuya encrucijada se resuelve de la
forma más dulce y cruel posible. (Elsa Fernández-Santos)
Recomendada.