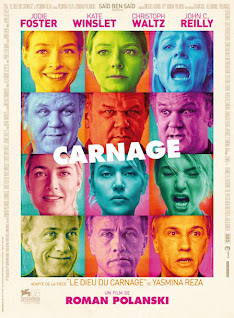|
| La tierra (1930), de Aleksandr Dovzhenko |
Es curioso comprobar cómo en los años dorados del montaje, cuando Eisenstein sentaba cátedra con El acorazado Potemkin o con Octubre, Dovzhenko, en La tierra, ya nos adelantaba un cine de planos largos, un cine con una fotografía que se recrea morosamente en los campos de trigo ondulados por el viento y en los rostros expresivos de los campesinos de Ucrania, un cine con una intención poética que va más allá de lo narrado y que, por razones obvias, no fue del agrado del régimen estalinista. Los llamados años del “deshielo”, la primera mitad de los sesenta, abrieron un poco el panorama creativo, y en medio de un florecimiento importante del cine ruso surgió la figura poderosa de Andrei Tarkovsky, quien entre 1962 y 1986 filmó siete películas que se convirtieron en siete acontecimientos internacionales: La infancia de Iván, Andrei Rublev, Solaris, El espejo, Stalker, Nostalgia y Sacrificio, además de publicar unos escritos teóricos de gran importancia sobre su forma de entender el cine, que él denominaba con gran elocuencia “esculpir en el tiempo”. El cine de Tarkovsky, difícil sin duda, a menudo críptico (aunque soy de los que piensa que las dificultades de comprensión se deben con frecuencia a nuestro desconocimiento de los referentes culturales rusos que su público sí tenía y que una buena edición en DVD -¡con subtítulos decentes!– debería proporcionarnos), es un desafío a la inteligencia y a la imaginación, la audaz creación de un lenguaje cinematográfico que intenta superar el cine-narración que no explora las verdaderas posibilidades del medio. Otro día hablaremos de él.
 |
| Secuencia inicial de El espejo (1975), de Andrei Tarkovsky |
Tarkovsky terminó sus días en un exilio voluntario, lejos de la Unión Soviética: sus dos últimas películas las rodó, respectivamente, en Italia y en Suecia, y pasó a convertirse en una de las figuras míticas del cine europeo. Pero antes de su prematura marcha manifestó su aprecio por Aleksandr Sokurov, un joven siberiano de familia militar que se había formado como historiador y que, tras pasar por la televisión, había ingresado en 1975 en el VIGK, la escuela cinematográfica moscovita. Allí conoció a Tarkovsky y se convirtió en un admirador de su cine, particularmente de su obra maestra Zerkalo (“El espejo”, 1975). Continuador de su estilo, con esos inconfundibles movimientos lentos, pero continuos, de la cámara sobre objetos, decorados y escenarios en largas secuencias que apelan a la sensibilidad del espectador, Sokurov filmó sus primeras obras, no obstante, dentro del género del documental, muy influido por su formación como historiador y por sus vastos conocimientos literarios y pictóricos. Son los años anteriores a la “perestroika” y la censura veta el estreno de sus obras: María (1978), Sonata para viola. Dimitri Shostakovich (1981), Elegía (1985), entre ellas. Muchas serán estrenadas años después con la llegada de Gorbachov y el descubrimiento de Sokurov tras el Festival de Locarno de 1987.
La mayor parte de la obra de Sokurov es posterior a la caída del régimen soviético y el documental tiene en ella una gran presencia, tanto por los documentales en sentido estricto (Elegía soviética –1990–, Voces espirituales –1995–) como por el uso de imágenes documentales dentro de las obras de ficción, uno de sus rasgos más característicos. La primera fue La voz solitaria del hombre (1978-1987), galardonada en Locarno en 1987, sobre una historia de Andrei Platonov. Le siguen Dolorosa indiferencia (1983-1987) y Días de eclipse (1988), aunque el filme que lo proyecta internacionalmente es sin duda Madre e hijo (1997): el vínculo familiar, como buen ruso, es una de las grandes inquietudes de Sokurov, que en esta ocasión explora el amor incondicional de un hijo por su madre enferma en medio de un paisaje pictórico tan bello como inquietante, tratado por medio de lentes que producen un efecto óptico deformante. Junto a ella, Padre e hijo (2003) profundiza en la desolación que produce en el padre la marcha del hijo del hogar. La perversión de la tiranía es, por otro lado, otro de los temas que le preocupan y el motivo conductor de una tetralogía que explora la figura del hombre investido de un poder absoluto: Moloch (1999), sobre la vida cotidiana de Hitler; Taurus (2001), sobre los últimos días de Lenin; El sol (2005), sobre el emperador Hiroito; y la recientemente galardonada en Venecia, Fausto (2011).